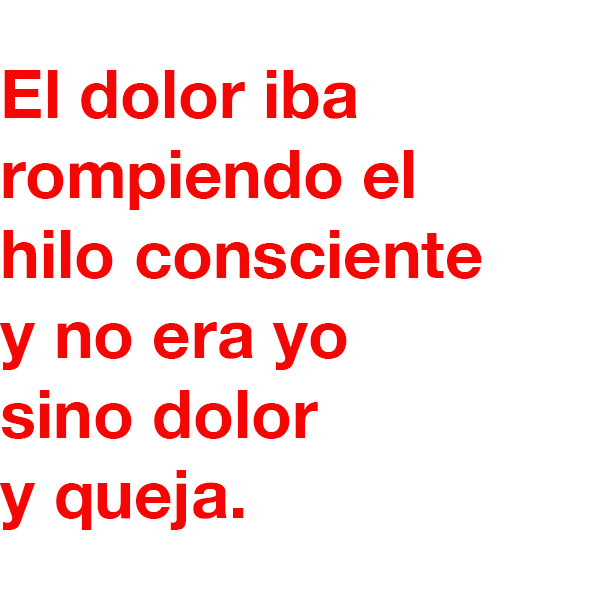
Capítulo de la novela Variaciones, tesis del pregrado de Literatura de la Universidad de los Andes, odiada con razón por su directora Carolina Sanín y salvada con piedad por sus lectores Mario Barrero y Francia Goenaga. Variaciones fue publicada en forma de folletín en el mes de agosto de 2013 en un blog de Tumblr y leída por un corto séquito de amigos. Hoy sólo se consigue en lo más profundo de la Deep Web.
El inicio fue un aura, un punto minúsculo de luz incandescente, casi imperceptible, un marranito enrollado de electricidad. Recuerdo estar viendo hacia el tablero en una aburrida clase de Química. Me percaté del punto y no pude sino mover la cabeza a ver si el punto se movía conmigo o se quedaba donde yo lo había visto. El punto siguió el movimiento de mis ojos por entre la ce del carbono y la o del oxígeno y por los subnúmeros atómicos y resultados que no lograba comprender. Con los minutos el punto de luz creció y las ecuaciones ya no fueron legibles y la electricidad que manaba de él me incitaba a vomitar, allí en el salón de clases entre los compañeros que recitaban mecánicamente los resultados de ecuaciones que, estaba seguro, no entendían como así mismo yo no las entendía. Temí lo peor, ¿me estaba quedando ciego? Y los minutos pasaron y yo cerraba los ojos por momentos y dejaba de poner atención a Patricia, la profesora crespa y de culo redondo como las os del oxígeno, y de repente, la luz, que había crecido al punto de tomarse todo el ojo izquierdo, se detuvo y se fue el malestar y las náuseas y fui paz.
¿Qué había sido aquello? A los minutos lo descubrí cuando ya no fue una luz sino un dolor punzante el que se apoderó de mi cabeza. El dolor se hizo insoportable y me molestaba la luz y me molestaban los sonidos fuertes y los olores artificiales e irritantes como el perfume barato de Lugo con el que conquistaba a todas las chicas del salón o el almuerzo mal empacado de Ortiz, el gordito de piel oscura que no pagaba la mensualidad del restaurante sino que traía siempre de casa algún cocido infestado de habas y tubérculos boyacenses.
Profesora, pregunté conteniendo el vómito, ¿puedo ir a la enfermería? Ella me miró con cara de incredulidad por mi descaro. Ya le había dicho yo en otro memento, muy rabón por la nota de la última previa, que su clase me importaba cinco porque yo lo que quería era escribir. ¿Sí me entiende, profesora? Escribir como los grandes. Y la miré de arriba abajo como si su clase y su destino no fuera nada comprado al que se cernía en mi horizonte.
Años después, cuando ya estaba en la Universidad y el horizonte era más negro de lo que hubiera esperado, vi el punto y maldije al no ver ni una sola nube en el cielo azul. Maldije y busqué las tabletas de Naproxeno que siempre cargaba conmigo como un talismán sellado en bolsas Zipploc. Qué hacer. Lo mejor era ir a casa, correr las cortinas y quedarme en silencio. De esa forma el dolor pasaría en unas horas. Pero no podía, ese día no podía con las mil vueltas y los parciales definitivos de los que dependía la renovación de mi beca y fui a clases e hice los mil recados y volví a parciales y era como un muerto en vida. Caminé con los ojos entrecerrados, deseando unas gafas oscuras, tan oscuras que crearan una noche en mis ojos y me arrullaran en la oscuridad. Caminé por el centro con hambre y sin consuelo, entregándome al dolor. Cada punzada, cada latido me desgarraba y rompía a pedazos. A ratos, como monje budista de los que se colan en los buses, me desprendía del dolor y pensaba en él, lo diseccionaba como disecciona un taxónomo a un animal y lo clasifica. Punzada A, punzada B, punzada C. Pero el dolor me vencía y me llevaba por su torrente y no quería sino que acabara y que el sol desapareciera, cabúm, y yo me quedara congelado en un eclipse eterno. El dolor iba rompiendo el hilo consciente y no era yo sino dolor y queja y el resto se iba perdiendo por las calles de la ciudad que recorría sin saber a dónde ir. Por qué no volver a casa. Aún faltaba un parcial a última hora de la tarde y antes de coger un bus a su encuentro fatídico, caminé sin remedio tratando de escapar de los olores de café y de almacenes perfumados y de restaurantes de comida típica. Caminé corriendo hacia un lugar ideal donde nada existiera y todo fuera negro y sólo se oyera el bip continuo del silencio.
Entré sin cuidado pensado que el local no era sino una librería angosta y de pocos libros. Pero había una escalera que daba hacia habitaciones y habitaciones llenas de volúmenes y el olor, el único, era a libro viejo que, no sé por qué, me tranquilizó. En la oscuridad de la casona vieja y dando vueltas y sentándome en los sillones viejos con los libros, el dolor se hizo soportable. El ruido de la Octava se alcanzaba a colar por algunas ventanas, pero llegaba amortiguado, lejano. Allí entre libros colombianos del siglo XIX me fui calmando y vi ejemplares de José María Samper, de Vergara y Vergara, y luego vi mapas antiguos de Bogotá, de cuando la ciudad no llegaba sino hasta la avenida Jiménez y en la avenida Jiménez pasaba el río San Francisco que era un Sena de mentiras lleno de basura y mierda. Un Sena, un Támesis, por el que la ciudad iba creciendo. Y después ampliaciones y ampliaciones. Encontré, trucado, un librito con un mapa de Buenos Aires fechado en 1932 y recordé a Borges y su patios y aljibes de juventud. Recordé a Rosendo Juárez que había matado en una esquina rosada de ese Buenos Aires de 1932 y recordé la ceguera de Borges y su lucha con los suyos. Me sentí frágil. Las punzadas seguían, más leves, pero persistían como si fueran puñaladas certeras a los ojos. Bajé a donde estaba el librero. Un hombre con canas jaspeadas entre el pelo negro al que le pregunté el precio del mapa bonaerense. ¿Sabía que García Márquez vivó en esta calle cuando estudiaba en Bogotá? Pregunté. Sí, sí lo sabía. Todos los libreros de la calle dicen que fue en su propio local. Yo creo que fue en esta casa, dije. Y quise quedarme allí por siempre con un cuchillo guardado en el forro de la chaqueta, como Rosendo Juárez, tratando de probar el valor que no tenía.