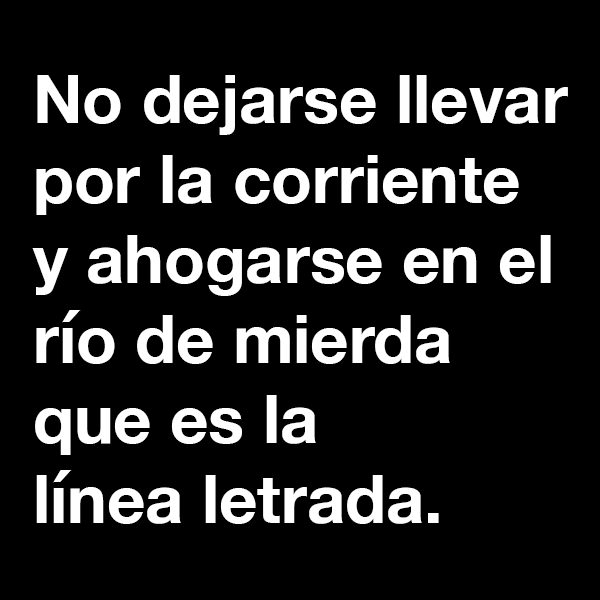
En una foto de su hijo Rodrigo, García Márquez aparece descalzo detrás de un escritorio pequeño. El afro le comienza a crecer, como será la moda que se imponga en los años 70 y como lo llevará de ahí en adelante. Está fino, como como el púgil que lleva una racha larga de knockouts. Un rostro maduro, relleno, con algunas canas y la serenidad que le ha dado la experiencia y la confianza en sí mismo. El escritorio, en el que apenas cabe una máquina de escribir y algunas hojas mecanografiadas, es tan pequeño que impresiona que allí haya podido escribir su mejor obra. Allí, en ese escritorio liliputiense, García Márquez se sentó descalzo a la luz del mediterráneo y escribió un poema de trescientas páginas sobre la belleza y el horror del poder.
Me bajé en la estación de Sarrià, busqué en el iPhone y caminé las dos cuadras que dura la calle Caponata pasando de una acera a la otra, mirando a los edificios y adivinando en cuál hubiera podido vivir García Márquez. El escritor colombiano se había ido a vivir a Barcelona después de publicar Cien años de soledad y de que esta novela se convirtiera en un éxito y él fuera lanzado al estrellato literario. En algún edifico de esa calle había escrito El otoño del patriarca, la que es tal vez su mejor obra.
Al no encontrar ninguna placa, volví decepcionado por la calle observando cada edificio e imaginado si era propio de García Márquez. El número 6 de la calle Caponata es un edificio de cuatro plantas que llama la atención. No sólo por las palmeras que hay sembradas frente a la fachada, sino porque su arquitectura es diferente al resto de los edificios de la calle. Tiene un sesgo latinoamericano de la década de 1970, entre Bauhaus y Le Corbusiere con terrazas amplias que marcan la línea y con paredes de mármol o piedra caliza que con el tiempo van dejando ver manchas de moho.
Imaginé a García Márquez escribiendo El otoño del patriarca, revisando y corrigiendo la concordancia en la complejidad de las voces narrativas. Lo imaginé leyendo a los griegos, a Homero y luego a Sófocles y a Sófocles otra vez y la versión de Séneca de la venganza atrida que él después pondría en el libro. Lo imaginé allí frente a ese escritorio mientras su hijo Rodrigo lo fotografiaba y luego, así descalzo, saliera a la terraza a respirar el viento salado antes de volver al libro.
Quise que ese fuera el punto de partida, el semiento de los meses encerrado en pequeño piso de la calle Pau de L´Estany, pero supe, ya de vuelta en el tren, que García Márquez era y no era mío. Era mío por papá y los abuelos, pero no era mío de mi historia. Mi punto de origen debía ser bogotano.
La línea letrada
La línea letrada va de sur a norte por la carrera Séptima entre las calles Sexta y Ciento cincuenta. Nunca más al sur o al occidente. La línea letrada se expande, pero se va diluyendo por la carrera Treinta frente a la Universidad Nacional y sus edificios blancos y deja de existir como si la ciudad misma se acabara en una pared de niebla.
Calles y carreras. El mismo Ángel Rama se sorprendía del sistema cartesiano de direcciones impuesto en Bogotá y que se implantó por extensión al resto de las ciudades de Colombia. El de Bogotá es un sistema que presupone el cruce exacto de calles y la posición geográfica del inmueble. Me lleva a la calle Veintidós número cinco-setenta y cuatro. Cruce de calles seriadas más el número de metros que hay entre el inmueble y la esquina inmediatamente anterior. Las carreras van en sentido sur-norte y crecen de oriente a occidente. Las calles van en sentido oriente-occidente y crecen de sur a norte. Cuando la ciudad pasó de los números naturales y creció más al sur y oriente de la calle y carrera primera, las direcciones obtuvieron la palabra sur o este como quien lleva el signo negativo en el plano cartesiano o la letra escarlata de la ignominia.
La línea letrada va por la carrera Séptima que nace en la calle Sexta y se extiende al norte y cruza el Palacio presidencial, el Congreso, la Plaza de Bolívar, la Alcaldía y la Corte Suprema de Justicia. Sigue y sigue entre los vendedoras ambulantes de arepas y perros calientes y atraviesa la Plaza Santander llena de emboladores con la cara sucia, indigentes escarbando entre la basura y jóvenes saltando en tablas, el edificio Avianca, el Parque de la Independencia inaugurado en 1910, el Parque Nacional que llega hasta Monserrate y la Pontificia Universidad Javeriana. Sigue y sigue y pasa por Chapinero entre los cafés con música europea y los bares de reguetón y el parque de los Hippies con sus dealers de saco encapotado y llega a la zona financiera de la calle 72 con sus corredores de bolsa en corbata, sus restaurantes de ingredientes importados y vendedores de mango viche a mil, a mil. Continúa por los edificios de ladrillo y cristal cuyo arriendo iguala a uno de la Quinta Avenida hasta el monumento de Cristóbal Colón en la calle Cien y crece y se hace de varias calzadas hasta Usaquén, Hacienda Santa Bárbara y la Cantón Norte, centro de torturas y caricias. Continúa y se mete entre los cerros y sigue y sigue hasta que se convierte en el Camino Real, como lo llamaron los españoles en el Virreinato de la Nueva Granada. El camino donde se iba hacia el norte pasando por la sabana verde hasta llegar al río y al calor que hay que coger de prisa para dejar tanto infierno y tanto moridero y llegar por fin a un puerto donde haya uno o varios barcos que vayan a Europa o Estados Unidos, gracias a Dios, donde están los letrados de verdad y donde podemos ser lo que siempre hemos deseado. La Séptima, la calle letrada, la calle de todos los libros y de todas las novelas y periódicos y acontecimientos históricos. Así Bogotá sea más grande, mucho más y más grande y más sucia y torcida y haya más letras en ella y más violencia y belleza que la que hay en la guerrilla, el narcotráfico y en un largo etcétera de lugares comunes que plagan las letras colombianas y que hay que desterrar de alguna forma como las desterró García Márquez.
Al oriente están los cerros y está Monserrate y por la V que se forma entre Monserrate y Guadalupe sale todas las mañanas el sol y por las noches la luna. Pegada a los cerros está la Séptima y los edificios de ladrillo que crecen a medias tratando de formar un skyline incompleto. Luego, hacia el occidente, hay un río de luces que titilan anónimas. En medio de esa V nace la Avenida calle 26 que se extiende al occidente hasta llegar al Aeropuerto El Dorado. Un poco más al sur y antes de que existiera la 26, corrió la Avenida de las Américas, construida como acceso al Aeropuerto de Techo a finales de los años 40. Hacia allí, al oeste, también creció la ciudad y se formó y se fue haciendo de inmigrantes del conflicto. Y allí donde también hay ciudad se erige otra línea letrada que va y termina en el monumento de Banderas, donde antes estaba el Aeropuerto de Techo y donde hay un asta para cada país del continente y adonde llegaron mi padre y sus padres y donde nací y crecí. Mi línea en tecnicolor y en carro y en bus y en Transmilenio yendo al centro y al norte. Una línea que no es una línea sino una T o también un cuadrado o una cuadricula que se une con la séptima y la avenida Jiménez y baja por la Avenida de la Esperanza, la calle 26 y la calle 150 y luego se vuelve al sur por la Avenida Boyacá, la carrera 72, o por la Avenida calle 68. Mi línea letrada.
Periferia
García Márquez ya se había radicado en México cuando Rosero llegó a París atraído por el reflejo de las luces en el cielo encapotado. Sin saber la lengua, mendigó y pidió trabajo en el calor de las estaciones del metro. Sólo consiguió miradas de desprecio y los francos suficientes para huir a Barcelona. Cuenta que escribió Juliana los mira entre hambre del Raval y que al terminarla, lleno de soberbia, la mandó a Anagrama. Entonces la editorial se comenzaba a hacer un nombre entre la nueva literatura de Iberoamérica. A Herralde, su editor, le encantó la historia alucinante de una niña que narra el fin del matrimonio paterno a la vez que expresa una una sexualidad desbordada. Mandó, en aras del Mercado y sin consultar a su autor, a que españolizaran la novela cambiando vergas por pollas, cigarrillos por pitillos y ustedes por vostros. Rosero, al ver las pruebas de impresión, se emputó tanto que a Herralde le tocó volver a la versión original, bien bogotana, publicarla y decirle a Rosero, hasta aquí llegamos, chaval.
Me hubiera gustado ir también a donde vivió Rosero, pero no encontré ninguna referencia. Además de ser reservado (detesta a los medios y la frivolidad del establishment literario), Rosero casi no habla de su tiempo en Barcelona como si fuera una época oscura que quisiera olvidar. No sé por qué pero me lo imagino viviendo en el barrio chino, ahora el Raval, o el Born antes de 1992 y de que los Juegos Olímpicos dañaran la ciudad (o eso dice todo el mundo). Rosero en una calle estrecha, en un apartamento caluroso y húmedo en verano y frío y húmedo en invierno. Con una máquina de escribir recogida de la basura y recargando la cinta de la máquina con tinta china comprada por centavos y recordando la Bogotá de su adolescencia.
Ahora el Born está lleno de bares y restaurantes pijos, como dicen los españoles, y todas las mañanas pasa un carrito que no hace ruido, debe de ser eléctrico, y un señor que con una manguera a presión lava las calles. No huelen a mierda, a pesar de que los perros las cagan a toda hora, pero la humedad se siente incluso de noche cuando las calles ya están secas. Desde la ventana de mi habitación los veo todas las mañanas luego de salir a trotar y veo cómo el agua va arrastrando el mugre y la basura hasta una alcantarilla donde todo baja. En Bogotá no lavan las calles sino que es la lluvia la que se encarga. Una lluvia que a veces forma arroyos pequeños que bajan por las calles empinadas de la Perseverancia y la Candelaria y van a dar, con la mierda y la suciedad, a la Séptima, la calle letrada. Se siente un poco mal no sufrir como García Márquez sufrió en Zipaquirá o en Bogotá o como Rosero o Bolaño sufrieron en Barcelona. Queda, sin embargo, la distancia.
Es la misma distancia que logró García Márquez en México y luego en Barcelona donde salía todos los días a mirar a las palmeras desde el balcón de su piso. La misma distancia de Rosero y sus días difíciles en el Born o en el Raval obsesionado con la voz narrativa de una niña lesbiana de diez años. La distancia que hace que recuerdes y te formes una idea que desde la imagen de la memoria es única y se aleja de los lugares comunes para crear tu propio mundo. Hay que hacerlo y aferrarse bien fuerte de esa idea. No estás haciendo lo que los demás hacen por impulso, no eres una oveja que corre incauta al esquiladero, sino que eres tú, la oveja que espera cauta al final del rebaño. Hacerlo, intentarlo o por lo menos repetirlo como un mantra hasta comerse el cuento y no dejarse llevar por la corriente y ahogarse en el río de mierda que es la línea letrada.
Publicado originalmente en la revista Sombra Larga.